

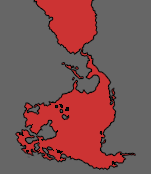
Don Andrés (1910-2011)
En las primeras horas del año nuevo, falleció el miembro más anciano del Congreso Nacional Indígena mexicano y profesor de la Escuela de Periodismo Auténtico
Por Al Giordano
Especial para The Narco News Bulletin
1 de enero 2011
 |
Los chilangos (habitantes de la Ciudad de México) a cargo de la caravana, como muchas personas urbanas de todo el mundo, hablaban muy muy rápido, y estoy seguro que comunicarme en mi apenas existente español mientras debía consultar mi diccionario era tan mortificante para ellos como lo era para mí. Rápidamente fui reasignado del autobús principal que lleva a la mayoría de las personas en la caravana—en rumbo al pueblo rebelde de Oventik, para llevar a cabo proyectos en solidaridad con la entonces revolución de tres años—a una camioneta pick-up cubierta. El conductor, un hombre mayor a mí llamado don Miguel, me dio la bienvenida a mí y a mi cigarrillo con dos palabras dichas en inglés: “No fumar.”
Los compañeros de la camioneta no eran chilangos, sino personas del campo, de las provincias mexicanas, y por tanto hablaban más lento y comprensible para este gringo y su diccionario. Ellos no parecían tan preocupados como los citadinos por la dificultad de su nuevo compañero con el lenguaje y sus maneras foráneas, y al menos parecían verme como una fuente de entretenimiento y de quien reírse durante el entonces viaje de 22 horas de la ciudad por los estados de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y su istmo de Tehuantepec para finalmente serpentear por las montañas de Chiapas para llegar a San Cristóbal de las Casas, donde recibiríamos entrenamiento e instrucciones sobre cómo comportarnos en territorio zapatista. Hoy en día existen nuevas carreteras, y ese mismo viaje solo dura 14 horas, pero la vieja ruta ofrecía una visión de los pueblos, la flora, la fauna y la humanidad mucho mejor que cualquier carretera pudiera revelar.
Mis esfuerzos por tener un pequeña fumada en cada parada hacían que mis compañeros de viaje murieran de la risa. Cuando nos deteníamos en estaciones de gasolina PEMEX, don Miguel me hacía gestos con las manos y sonidos de una gran explosión para retratar lo que pasaría si yo fumara cerca de las bombas de gasolina, así que tenía que caminar al borde de la carretera para poder encender mi cigarrillo. Fue un viaje que duró toda la noche, y apenas recordaba que también había un hombre de edad avanzada que dormía en la parte trasera de la camioneta mientras yo hacía mi mejor esfuerzo por comunicarme, y no ser una molestia para don Miguel y don Tacho y otros voluntarios solidarios en las primeras dos filas de asientos de la camioneta.
En las montañas de Oaxaca, el camino sinuoso siguió por varios túneles y en un punto la tormenta hacía muy difícil ver más allá que unos cuantos metros delante. Don Miguel detuvo el vehículo dentro de uno de esos túneles y yo rápidamente salté del auto en necesidad de nicotina. Mientras buscaba a tientas en una cajetilla de cigarros Faros, que entonces costaba tres pesos con cincuenta centavos, la camioneta de pronto comenzó a avanzar, y tuve que correr atrás de ella y gritarles, primero en inglés y después en un muy mal español. Miguel rápidamente se dio cuenta que había dejado al gringo, así que frenó y me dejo subir. Cuando me subí, Miguel, Tacho y los demás reían fuertemente. Cuando salimos del túnel—la lluvia había parado—Miguel sonrió y me dijo, “¡Acabas de pasar por el túnel del tiempo!” Y se rieron un poco más.
El sol salió en algún punto del Istmo de Tehuantepec, y en una parada el curioso hombre pequeño—de un metro y medio aproximadamente—salió de la parte trasera de la camioneta. Inspeccionó algunos árboles de plátano de un lado del camino y los miró con grandes ojos, me hizo un gesto y dijo algo que no entendí mientras tocaba las verdes hojas. Ese fue mi primer encuentro con don Andrés, quien después me invitó a la parte de atrás de la camioneta, donde podía fumar cigarro tras cigarro con su amable permiso.
Al tratar de hablar con el hombre anciano, me la pasé disculpando por mi pésimo español. Puso su dedo en la boca y me dijo que no me preocupara, que para él, el español también era su segunda lengua. La empatía no era algo que había experimentado como un nuevo gringo en México. Creí que era inspirador que un campesino de ochenta y tantos de algún lugar al norte de la Ciudad de México quisiera hacer este largo viaje hasta Chiapas para encontrarse con los rebeldes zapatistas, pero no sabía por qué.
Por las siguientes tres semanas seguí a don Andrés por todas partes como un perrito faldero mientras todo mundo a nuestro alrededor—unas 50 personas que vinieron en la caravana, y un pueblo de algunos cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos tzotziles—hacían comentarios sobre el hombre anciano y su “hijo gringo”, por lo general entre risas, que nunca supe si eran de mí o conmigo.
Un día, don Miguel se acercó y me dijo que él y don Andrés bajarían de las montañas hacia San Cristóbal para reunirse con el obispo Samuel Ruiz y que si quería ir con ellos. El obispo—uno de los pioneros, desde la década de los cuarenta, de la Teología de la Liberación, y de quien los historiadores escribieron que había inventado la rama de la “Teología indigenista”, fue uno de los personajes principales de la saga entre los rebeldes zapatistas y el “mal gobierno” de México, como le llamaban, a menudo mediador y una gran parte de lo que había sido firmado dos años antes, los Acuerdos de Paz de San Andrés por la autonomía indígena.
El Obispo Samuel recibió con gusto a mis nuevos amigos, y trató a don Andrés con gran respeto, como si fuera un jefe de Estado visitante. Cuando salimos de la reunión le pregunté a don Miguel, señalando a don Andrés, “¿quién ese ese tipo? El Obispo parecía impresionado por él.” Miguel sólo sonrió. Al regresar a la camioneta, Miguel sacó un sobre que contenía una serie de recortes de prensa, con fotos de la fundación del Congreso Nacional Indígena, las cuales mostraban a don Andrés a un lado de la comandanta zapatista Ramona y otros líderes indígenas con los colores del arcoiris incluidos en la distintiva ropa tradicional de sus pueblos.
Y así, finalmente me di cuenta que el hombre anciano con el que había estado las últimas tres semanas, el que fué el más amable conmigo y a quien no le molestó la forma en que yo era diferente y extranjero, al parecer era alguien muy cabrón en la historia moderna de México. Y sin embargo, para mí ya era alguien más: mi primer amigo verdadero en un país nuevo y desconocido.
Un mes después, cuando era momento para que Miguel, Andrés y compañia regresaran a casa, yo me quedé en Chiapas, y tuve que aguantarme las lágrimas al despedirme, pensando que no volvería a ver a este hombre especial, y tomamos rumbos distintos. Después de todo tenía 87 años, ¿cuánto más podría vivir? Dos horas después, caminando entre las calles de San Cristóbal, di la vuelta a una esquina y ¡ahí estaba otra vez! Don Andrés, con Miguel, reuniendo lo necesario para su largo viaje, y entonces me di cuenta de que la idea del “adiós” no era algo que tenía que decirle a él. Consideré un buen presagio el que nos encontraramos otra vez.
En los años siguientes, don Andrés y yo viajamos juntos—por lo general con don Miguel y su camioneta—a través de una decena de estados en México, parando para visitar a los ancianos de los grupos indígenas que como él eran parte del Congreso: Otomi – Nañu, mazahuas, purépechas, zapotecas, mixtecos, huicholes, amuzgos, mayas y por supuesto los tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles en Chiapas. Alrededor de 1999, don Andrés me llevó a Jalisco a una ceremonia de peyote conducida por Emerson Jackson de los pueblos Dineh (navajos) del suroeste de los EEUU, en donde se me asignó como traductor entre el líder indígena angloparlante y los asistentes hispanohablantes; una tarea que con los efectos físicos y mentales del cactus ceremonial y alucinógeno parecía ser más fácil, e interesantemente no más difícil, y por tanto, mi español—que con tanta paciencia don Andrés había guiado desde los primeros días—era más fluído entonces.
El cumpleaños número noventa de don Andrés fue celebrado en noviembre del 2000 en mi casa, la cual se encontraba entonces en un pueblo indígena del centro de México. Fue en esa misma casa en que nació Narco News. Algunos líderes del Congreso Nacional Indígena caminaron muchas horas para asistir y reconocer la buena salud del miembro de mayor edad. Ahí, leí mi primer poema en español, “Mi General”, el término en que me dirigí hacia él miles de veces en estos años.
En 2003, don Andŕes fue profesor de la primer Escuela de Periodismo Auténtico en Mérida, Yucatán y en Isla Mujeres. Ahí, don Andŕes conoció y mascó la hoja de coca con el líder indígena boliviano Felipe Quispe—El Mallku, o Gran Cóndor—así como con Álvaro García Linera, actual vicepresidente de Bolivia, y con estudiantes y profesores de muchas otras tierras. Él invitó a una de sus estudiantes, Ava Salazar, a su pueblo natal, San Bartolomé, Guanajuato, quien después se casaría con su nieto, Juan, y tuvieran dos de los bisnietos de don Andrés en los EEUU.
Cuando don Andŕes y yo viajábamos juntos, en las calles o en los mercados la gente se detenía y miraba fijamente al pequeño hombre, y cuando los transeúntes eran de las tendencias “hippies” o “New Age” por lo general decían algo cómo: “Oh, ¡mira cómo brillan sus ojos! ¡Debe ser un chamán!” Y si bien es cierto que don Andrés conocía lo equivalente a enciclopedias de muchas cuestiones sobre las plantas medicinales y antiguas prácticas curativas, y satisfacía las preguntas filosóficas extrañas y hasta de autoayuda que los extraños le hacían, Andrés nunca afirmó ser un “chamán” o “curandero” ni ninguna otra cosa parecida. Al contrario, no le gustaban tales términos, casi revelando un temor a ellos, como si trajeran la connotación de ser “brujo” y cualquier persona definida así debiera ser perseguida por una turba iracunda y ser quemado en una estaca. Yo siempre pensé que él había vivido lo suficiente como para conocer ese tipo de cosas. A partir de eso, y por mi experiencia de ver a muchos charlatanes y farsantes venderse a los turistas ingenuos así, por lo general con una tarifa o una transacción financiera involucrada, concluí: Cualquier persona que dice ser un “chamán”, por definición no puede serlo. Gracias también don Andrés por esa lección.
En muchas partes de su país, al final de tantos días, don Andrés adoraba más que nada hablar de política y estrategia. Bebíamos mezcal y hablábamos hasta altas horas de la noche sobre los movimientos sociales del país, sus estrategias, tácticas, a menudo con otros ancianos de otros pueblos que parecían disfrutar de lo mismo. Creo que esa fue su más grande pasión, formada por una vida de experiencias, algunas de las cuales pueden ser leídas en el perfil de don Andrés que Erin Rosa y Fernando León escribieron en su cumpleaños número cien hace tan sólo un mes.
Una estudiante mexicana de antropología que alguna vez fue testigo de una de esas aventuras me dijo: “¿Entiendes el acceso que tienes? Cualquiera en mi escuela mataría por tener ese tipo de acceso.” Encontré su pregunta divertida y triste a la vez. “A lo que tú llamas ‘acceso’”, contesté, “yo lo llamo amistad.” Y recordé una tarde en 1988 en la casa en los suburbios de Boston del botánico de Harvard, Richard Evans Shultes, quien me había concedido una entrevista sobre etnobotánica que duró ocho horas. Para el mundo académico, Schultes había “descubierto” varias plantas alucinógenas y había vivido con tribus amazónicas en Sudamérica, una de las cuales lo había admitido oficialmente como uno de los suyos a través de una ceremonia que involucró picarse el dedo y “compartir” su sangre con la del dedo del líder de la tribu.
Ese día, Schultes me dijo, “Un botánico o zoólogo tiene una gran ventaja sobre los antropólogos entre los pueblos indígenas. El antropólogo siempre está haciendo preguntas tontas cómo ¿por qué se trenza el pelo de esa manera?’ Y la gente normalmente le responde: ‘porque siempre nos hemos trenzado el pelo así.’ El antropólogo siempre está viendo a estas personas como ‘el otro.’ Pero el botánico o zoólogo comparte un interés—plantas y animales—con la gente de la selva. Y en el curso de estudiar estas cosas junto con estas personas que también están interesados en ellas, eventualmente es el botánico—y no el antropólogo—quien casualmente encuentra también porque los nativos trenzan su cabello de cierta manera, junto con otras muchas cosas importantes por aprender.”
Entre don Andrés y yo, su “compañero gringo”, como algunos amigos en común solían decir, nunca lo vi como un objeto de estudio. En verdad lo quería a él, y el estar con él en esas largas noches hablando de política, organización y estrategia. Esa era nuestra “botánica”, en términos de Schultes, nuestro interés compartido, de donde creció nuestra amistad.
Ver a don Andrés el pasado 30 de noviembre, en su cumpleaños número cien, no fue fácil para mí. Este gran hombre—¡el gigante más pequeño!—ya no podía ver o escuchar. Uno tenía que gritarle en su oído izquierdo y solo a veces entendía lo que se le decía. En ese momento sabía que tenía a unos jóvenes a su alrededor, así que se sentó en lo que este primer día del 2011 sería su lecho de muerte, y comenzó a hacer un discurso para los jóvenes, quienes pensó eran mexicanos y buscaban su consejo para migrar a los Estados Unidos. Contó historias sobre cuando tuvo que recoger algodón en Pecos, Texas y sobre el maltrato a los trabajadores migrantes que él había experimentado, y emitió fuertes advertencias y como se debe y no se debe comportar “del otro lado” del Río Bravo.
En un punto, don Andrés le preguntó al grupo que lo rodeaba, “¿Conocen a mi amigo Alberto? ¿Tienen noticias de él?” Su hijo Pepe, su hija Carolina, su nieta Lupe, y don Miguel se turnaban para gritarle al oído: “¡Él está aquí! ¡Aquí está Alberto!” Pero don Andrés no podía escuchar y seguía preguntando por mí, mientras me sentía impotente por establecer mi presencia. Pronto se cansó y cayó dormido, y salimos con su familia para celebrar su cumpleaños mientras él tomaba una siesta.
Horas después se despertó, y entramos a su cuarto una vez maś. Esta vez podía escuchar un poco más cuando le grité al oído. Esta vez reconoció mi voz, dijo mi nombre, y sus ojos, ya ciegos, se llenaron de esa gran mirada infantil que vi por primera vez en 1997 cuando miraba los plátanos.
“Alberto” dijo, agarrando fuertemente mi mano, “creo que será difícil que nos volvamos a ver.” Lanzándose después en una letanía de preguntas sobre los zapatistas, y sobre otros amigos en otros movimientos de otras partes del país. Cuando le contesté no pudo escuchar mis respuestas. Me alegré que no pudiera ver mis lágrimas. Con la misma rapidez volvió a caer dormido.
Un rato después, don Miguel se me acercó para decirme que don Andrés había vuelto a despertar, preguntándome si quería tomarme una foto con Andrés. No, le contesté, no lo quiero recordar así, tan débil e indefenso: tenemos otros tantos recuerdos de cuando estaba fuerte y listo para enfrentarse y derrotar a todo el sistema establecido. Y entonces le confié a Miguel que Andrés, a su modo, se había despedido, y que no esperaba que sobreviviera el año. Y nos miramos sabiendo que no había nada que pudieramos hacer para impedirlo.
Bueno, una vez más don Andrés demostró que estoy equivocado. Si sobrevivió todo el 2010 y aguantó hasta las primeras horas del 2011, cuando entregó las llaves de este hotel llamado tierra. Eligió el decimoséptimo aniversario de la rebelión zapatista para ser su último momento entre nosotros. Me hubiera encantado poderle contar de la victoria ayer del pueblo de Bolivia, donde luego de que los movimientos sociales se movilizaran para derogar un incremento del 82 por ciento a la gasolina, el presidente Evo Morales (y el viejo amigo de Andrés, Álvaro) accedió a las demandas del pueblo organizado. Pero de alguna forma, estoy seguro que don Andrés estuvo ahí. Como Joe Hill, en donde la gente lucha y se organiza es donde encontraremos a don Andrés.
Adiós, mi general.
Haz click aquí para más del Otro Periodismo con la Otra Campaña
For more Narco News, click here.




